No
obstante lo anterior, la defensa del darwinismo también se encuentra en campos
ajenos a la ciencia para la que fue diseñado; por esto se escriben auténticas
sandeces cuando se intenta ubicar en ámbitos extracientíficos lo que sólo era
aplicable a la evolución de las formas vivas.
Se llega a escribir, por ejemplo,
que el estudio de la historia según los principios evolucionistas hará
comprender que "todo lo acaecido obedece a las eternas e inmutables leyes
del universo" (Pedro Estasén, 1876), que la evolución, desde el punto de vista
humano, nos hará llegar a una vida en la que "los actos todos serán
vitales y artísticos, será posible sólo por los genios que se encarguen o se
les encargue la formación de la nueva conciencia con arreglo al principio de la
evolución vital ascendente…" (Pompeyo Gener, 1897) o que "el
conocimiento de las leyes de la evolución ha modificado en gran parte las ideas
políticas" (Eduardo Sanz y Escartín, 1898).
Hay
adversarios del evolucionismo entre los políticos, casi siempre alejados de los
desvelos y sinsabores de la labor científica. Un ejemplo más que persuasivo: en
1872, Antonio Cánovas del Castillo afirmó en el Ateneo Científico y Literario
de Madrid que Darwin "no se propone otra cosa sino hacer inútil la idea de
Dios por medio de sus obras científicas".
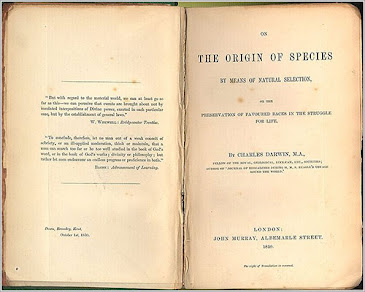
Un
catedrático de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza, José Puente Vilanua,
firma en 1874, con el seudónimo Gramontel, un artículo en la revista La civilización en la que, entre otras
perlas, dice que "el darwinismo, lejos de ser simplemente una teoría
científica más o menos ingeniosa, es una doctrina detestable; una de esas
enseñanzas nacidas de la corrupción de las almas, y cuyo objeto consiste en
proponerse demostrar que la caída es la elevación, la mentira verdad, y la putrefacción
salud." Finalmente, el por aquellos años catedrático de Psicología en el
Instituto de la ciudad del Turia, Manuel Polo y Peyrolón (1846-1918), finaliza
una diatriba contra Darwin (1878) con unas irónicas palabras: "Mujer,
tití, lobo, puerco-espín, mastodonte, dasyuro, perro pachón, gerifalte y asno,
venerables y antiquísimos antepasados de Darwin, permitidme que os salude y
abrace fraternalmente".  |
| Luis Vives. Universidad de Valencia |
No
obstante todo lo referido hasta ahora, no hay que olvidar que en estos debates
hubo muchas posiciones muy ajustadas a la razón sobre las que no se ha
insistido demasiado. Desde ámbitos muy dispares se escribieron artículos que
intentaban poner en su justo sitio los pensamientos religiosos y los hechos
científicos. Personas muy destacadas del mundo de la ciencia, de la religión y
de la filosofía participaron en la polémica sobre el transformismo con
afirmaciones en las que se deslindaban perfectamente los pareceres científicos
y los religiosos. Así, Manuel de la
Revilla escribió en 1876 un artículo en el que decía de una
forma clara y precisa, cosas de gran sentido común: "cuando la teología no
pretenda ser biología, geología, física, química, etc., y la ciencia renuncie e
ser teología; cuando perfectamente limitados los confines de lo cognoscible, la
ciencia y la religión se repartan en debida forma el dominio de la inteligencia
humana, la paz será un hecho entre ambos poderes".  |
| Manuel de la Revilla |
En
1878, el catedrático de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de
Valencia, José Arévalo y Baca (1844-1890), consideraba que con las teorías
darwinistas "en nada se menguan la grandeza del Hacedor Supremo ni la
dignidad humana" y ese mismo año el médico Amalio Gimeno Cabañas
(1850-1936), que llegó a ser ministro de Instrucción Pública, expuso en el
Ateneo valenciano que la teoría transformista "es una cuestión puramente
científica y no debe combatirse desde el punto de vista de la religión".
Además, Antonio Vila Nadal, catedrático de Historia Natural de la Universidad de
Santiago, defendía en El Evolucionismo
Ortodoxo (1894) un darwinismo admisible por el catolicismo. Finalmente, en
1891, también se podían leer opiniones conciliadoras desde los ambientes
religiosos. Así, fray Ceferino González, opositor que fue a la tesis de Darwin,
escribió un libro titulado La Biblia y la Ciencia (1891), en la que da marcha atrás a
muchas de sus primitivas objeciones antievolucionistas y considera que el texto
de Darwin puede ser aceptado "no ya sólo por el hombre de ciencia, sino
por el teólogo y el exégeta."
En
fin, el darwinismo llegó a España en un momento, social y político, apropiado
para la recepción de nuevas teorías pero, de la misma manera que en el resto
del mundo, no había muchos intelectuales científicos con la solvencia
suficiente para ser capaces de absorber el golpe de una hipótesis tan impactante.  |
| Fray Ceferino González |



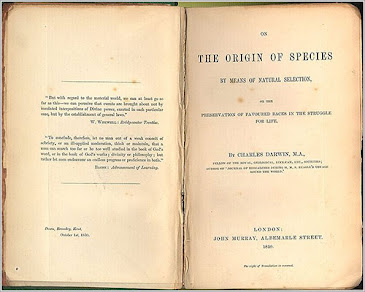
No hay comentarios:
Publicar un comentario